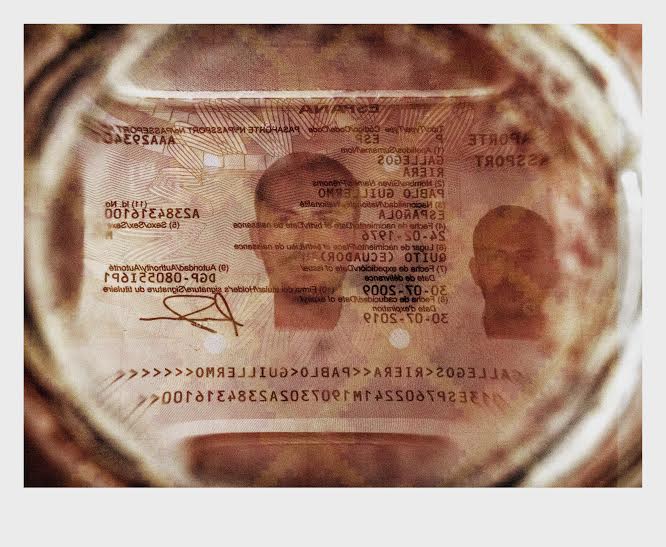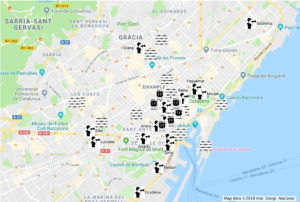Pablo
Experiencia barceloní
Mi mirada está fija en un techo muy alto, las sábanas revueltas casi envuelven mi cuerpo,
cuando pongo mis pies en el suelo siento el frío antiguo y floreado que emiten las baldosas
típicas de l’Eixample. Es la primera vez que estoy en Barcelona y poseo un entusiasmo
desbordado producido por el subidón que produce un enamoramiento. Había venido de
visita, pero casi sin darme cuenta, se convirtió en un lugar de raíces y emblemas . Como
vengo de un lugar donde las noches estaban aderezadas por ladridos de perros, olor a leña
quemada e infinitas estrellas, nunca acepté de buena gana el ruido metálico que expulsaba
la calle Lepanto. En contra partida, ante mis ventanas, se imponían de manera impudorosa
la torres talladas a mano de la Sagrada Familia. La vi tantas veces y de todas las maneras:
en madrugadas desveladas y durante comidas alegres, mientras llovía y mientras nos
abrazábamos, cuando me derretía de tristeza o cuando me embriagaba de felicidad, mientras
fumaba y durante mis plegarias. Fue una escenografía de lujo para nuestras vivencias.
Y, a pesar de mis ínfulas o quizás justamente por ellas, la ciudad fue bastante puta conmigo.
Un espejismo encantador, misterioso y añejo que siempre pedía algo a cambio. La poderosa
energía que fluía entre sus calles vibraba bajo cada uno de mis pasos. Yo la seguía hacia el
conocimiento, la confusión y el desquicio. La seguía por sus estrechos vericuetos modernistas
y entre su fauna de gabinete de curiosidades. La seguí arduamente hasta que me encontré
conmigo mismo y, entonces, lloré sin consuelo. Un día, sin darme cuenta, aprendí a vivir con
ella, con sus promesas, sus delirios y sus cafeterías de ensueño. No recuerdo exactamente
cuando fue, pero aquel día abracé mi soledad barceloní con templanza y con un ligero sabor
a bocata de jamón de serrano. La abracé entre sus ramblas, sus culés y sus ‘si us plaus’. La
abracé respirando profundamente su cielo azul y sus noches centellantes en el Parque Güell.
Me dejé llevar por la arena de la Barcelonate y, con velocidades lentas y obturadores abiertas,
enfoqué mejor mis deseos.
La abracé y ella me abrazó. Desde entonces me convertí en un anónimo ciudadano más de
esta ciudad. Que toma el metro con prisas, que se queja del tiempo y de la política, que lee
La Vanguardia los domingos y se levanta de mala gana los lunes. Que se siente cálidamente
cobijado por la familia y rabiosamente agradecido por los fines de semana de playa.
Mi mirada mira se fija en la silueta de su dorso, como lo viene haciendo desde hace años.
Y como desde hace años, me digo a mi mismo que debería traer la cámara, pero siempre
desisto, nunca he querido perderme ni un instante de ese momento. Respiro y me dejo
acariciar. Respiro y vuelvo a respirar. Respiro y vuelta a empezar.